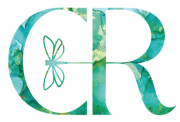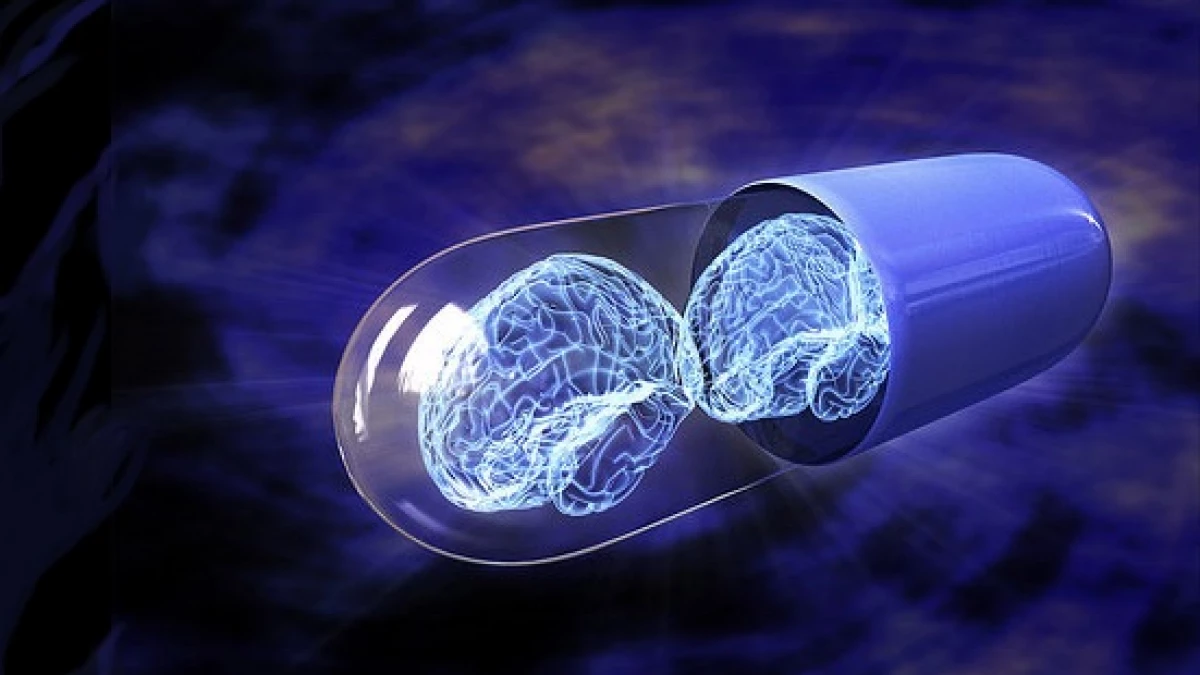Y de repente llega un año que te enseña aquello que antes no sabías: a parar sin culpa, a cultivar la paciencia como si fuera un músculo, a coser las heridas despacio y a aprender a vivir un día a la vez. Un año que te encoge el orgullo, que te exige bajar la cabeza y ser resiliente; que te obliga a mirar lo pequeño y a descubrir ahí lo grande. Hay años que no llegan como una página más en el calendario, sino como un espejo implacable. Años que no piden permiso: irrumpen, desordenan, y te enseñan aquello que nunca habías querido mirar de frente. El mío me obligó a detener la marcha, a domesticar la impaciencia, a recomponerme con ternura y a aprender —quizás por primera vez— a vivir un solo día a la vez. Me hizo bajar la cabeza, rendirme al silencio y aprender el arte callado de la resiliencia. Comprendí entonces que cualquier jornada en la que el cuerpo no duele demasiado y el amor sigue latiendo en alguna esquina, ya es un buen día. Ese descubrimiento, tan sencillo como brutal, cambió mi manera de agradecer.
He vivido instantes de plenitud luminosa y otros de desgarro. He compartido mi vida con personas que tal vez no supe valorar lo suficiente, que me amaron a pesar de mis sombras. Hoy nos cruzamos de vez en cuando: nos saludamos con una sonrisa limpia, con un cariño sereno, y aunque sabemos que ya no somos —ni seremos—, queda intacta la gratitud por lo que alguna vez nos habitó. Esa nostalgia me acompaña como un rumor dulce, recordándome que nada se pierde del todo cuando se aprendió a amar.
Hay verdades que duelen pero liberan. Como escribió el marqués de Sade, el mayor obsequio que alguien puede hacerte es regalarte la libertad de ser descaradamente tú mismo: sin máscaras, sin censuras, sin ficciones que te estrangulen el alma. Años después de haberlo leído, entiendo la profundidad de esas palabras. La autenticidad es una forma de amor, quizá la más pura. Esa libertad es un acto de amor hacia el otro y hacia uno mismo.
Y aprendí también que lo que llega para quedarse no destruye. Que ningún amor verdadero debería quebrar la dignidad ni dejarte arrodillado de dolor. El amor auténtico lleva siempre consigo a su hermana inseparable: la compasión. Y cuando ella falta, lo único que florece es el daño. Entonces la vida te pide un acto de coraje: recoger tus maletas —esas maletas invisibles en las que guardas lo que aprendiste—, dar media vuelta y marcharte. No con rencor, sino con un “gracias” en los labios y la serenidad de quien sabe que su sitio está en otra parte.
Nunca debemos permanecer donde se nos juzga, donde la herida se abre una y otra vez para que alguien le arroje sal. La vida es demasiado corta y demasiado bella para concederle nuestro tiempo a la crueldad. He sufrido tanto que a veces me asombra poder seguir sintiendo sin romperme del todo. Me he cuidado mal a veces, he dado más de lo que no me volvían, he permitido golpes que luego pagué en silencio. Pero aprendí que la vida no hay que tomársela como si fuera una sentencia: es un regalo que, por su propia grandeza, a veces parece increíble. Si la tratas con menos rigidez, te abres: te lanzas a oportunidades que antes ni imaginabas y te sueltas del miedo a perder. Ese miedo es un lastre que se quita —y cuando lo sueltas, te haces más ligero, más valiente, más libre para soñar en grande.
Cuando dejas de temer perder, te vuelves ligero. Y con esa ligereza empiezas a mirar la vida de frente y a decir: “¿por qué no?”. Puede que falles, puede que las cosas no salgan como las imaginaste, pero ya no importa. Porque lo esencial está en haberlo intentado, en el proceso que te transforma mientras lo haces. Ahí está la verdadera victoria.
Por eso hoy me atrevo a creer que la vida es un juego: un tablero abierto, sin reglas fijas, sin meta trazada. Cada uno inventa su manera de jugar, y quizá la única trampa posible es pasar por él sin haber disfrutado. Si nos vamos sin habernos emocionado, sin haber probado lo que anhelábamos, entonces sí será tarde. Por eso yo elijo arriesgar, agradecer, emocionarme, equivocarme, pero siempre vivir.
Y cuando llegue el momento de partir, quiero hacerlo con la certeza de que no me tomé la vida demasiado en serio. Que me permití reír a destiempo, llorar cuando me dolía, amar sin defensas y marcharme cuando algo ya no tenía alma. Que probé caminos infinitos y que, sobre todo, nunca dejé de dar las gracias.
Porque al final, querido destino, la vida es esto: un instante breve, un regalo frágil. Y aunque nos duela, aunque nos quiebre, aunque nos obligue a empezar de nuevo, sigue siendo asombrosamente hermosa.
Con gratitud y sin miedo,
La Christy que desea regresar…