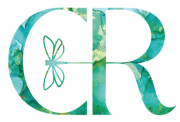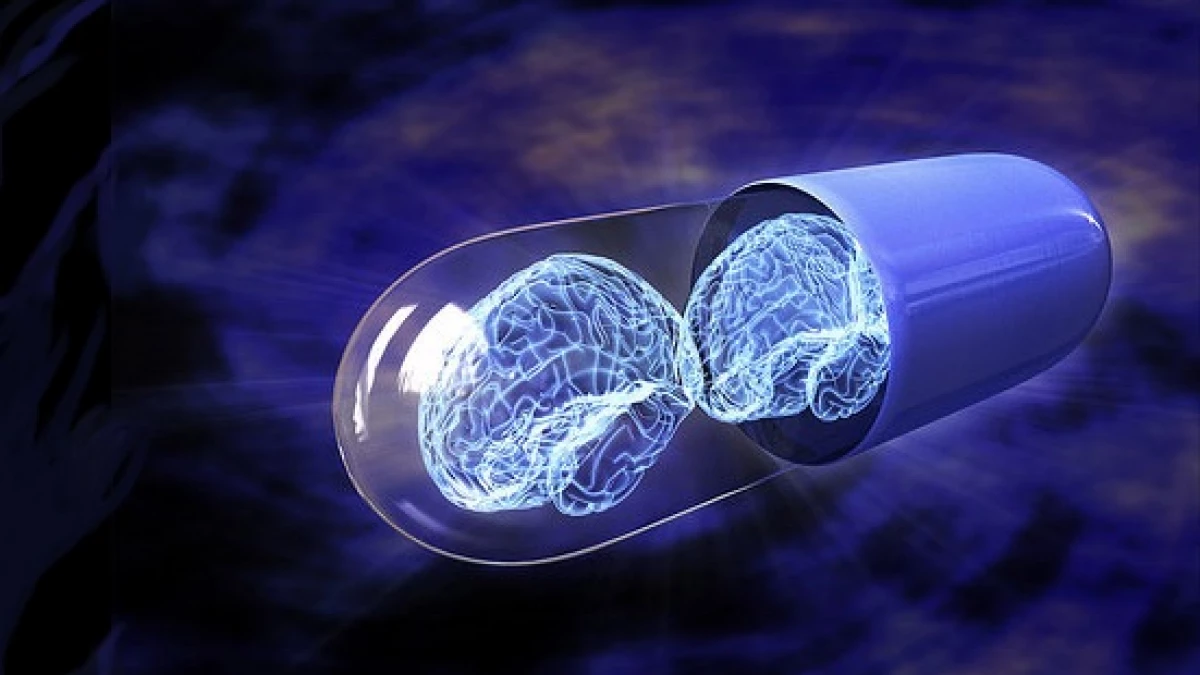Aún no ha amanecido y me siento, con el calor de mi café entre las manos, a contemplar el silencio que precede al día. Respiro hondo y dejo que el aire me atraviese recordándome que sigo aquí, que sigo viva. En este instante imagino mi mundo, planto pensamientos que algún día se harán realidad. Amo estas madrugadas: son mi refugio de calma, mi conversación más honesta conmigo misma, el momento en el que me reconecto con esa energía invisible que nos sostiene y que, aunque no la veamos, lo impregna todo. En medio del ruido y el vértigo de una ciudad como Barcelona, este gesto sencillo se vuelve un ritual sagrado: una manera de pactar con la vida antes de que el día me arrastre.
Es aquí, en esta quietud, donde descubro que lo verdaderamente valioso se encuentra en lo simple. En un aroma que despierta recuerdos, en un sabor que detiene el tiempo, en un sonido que estremece, en una mirada que desarma cualquier coraza. Está en esa mano que roza distinto, en una llamada inesperada, en un beso que se escapa sin permiso, en un abrazo que nace puro, sin cálculo. La belleza está en lo que no se fuerza, en lo que no se empuja, en lo que aparece sin esfuerzo cuando dejamos de perseguir lo que nunca nos llenó.
La vida es aprender a abrirse y a dejar que suceda. Es reír desde las entrañas, llorar hasta limpiar la piel de lo que pesa, soltar lo que ya cumplió su función y aceptar que no todo lo que amamos está hecho para quedarse. Vivir es saber despedirse con agradecimiento, derribar jaulas invisibles, dejar de encajar en lugares que nos asfixian y atreverse a ser uno mismo hoy, sin aplazar la verdad personal para un mañana que no existe.
No se trata de ir deprisa, sino de habitar. De elegir con conciencia, de simplificar lo que sobra, de cuidar lo que importa, de prestar atención a cada instante como si fuera único. Vivir despacio no significa quedarse atrás, significa llegar con sentido. Porque el tiempo no se mide en horas, sino en profundidad.
La vida es un renacer constante. Aferrarse a lo que ya no nutre es como intentar sostener una flor marchita: solo pesa, y te roba el espacio donde lo nuevo podría crecer. La sabiduría está en dejar ir sin miedo, en abrir horizontes más amplios, en caminar hacia ellos con la certeza de que siempre hay algo mejor esperando. Cada paso hacia adelante es un acto de amor propio, una forma de recordarnos que merecemos vivir con plenitud.
Así, cada amanecer se convierte en una oportunidad de empezar de nuevo. Cada respiración en un pacto íntimo con la existencia. Cada decisión consciente en un golpe de martillo que despierta a quienes siguen dormidos dentro de cuerpos robotizados, viviendo en automático, sin detenerse a sentir.
Por eso invito a quien me lea a estas madrugadas: a este lugar donde se gestan los días felices. Porque como decía mi abuelo, solo los locos y los valientes estamos despiertos cuando el mundo duerme. Y quizá no seamos los más listos ni los más guapos, pero seremos quienes lleguemos antes a nuestros sueños.
A ti, yayo… que sembraste en mí la semilla del sacrificio con la ligereza de quien convierte la vida en un juego. Cada amanecer sigo escuchando el eco de tus zapatillas recorriendo el pasillo y el aroma inconfundible del café recién hecho. Vuelvo a acurrucarme en tu regazo, sobre aquel albornoz de rayas que todavía guardo en mi memoria como un refugio eterno, mientras tus manos pasaban páginas de libros interminables que parecían contener todos los secretos del mundo. Gracias por enseñarme que la grandeza se construye en lo simple, en la disciplina serena y en el amor callado. Te quiero, y cada madrugada que despierto antes que el sol, sigo caminando contigo.
Te quiero hasta el cielo