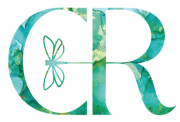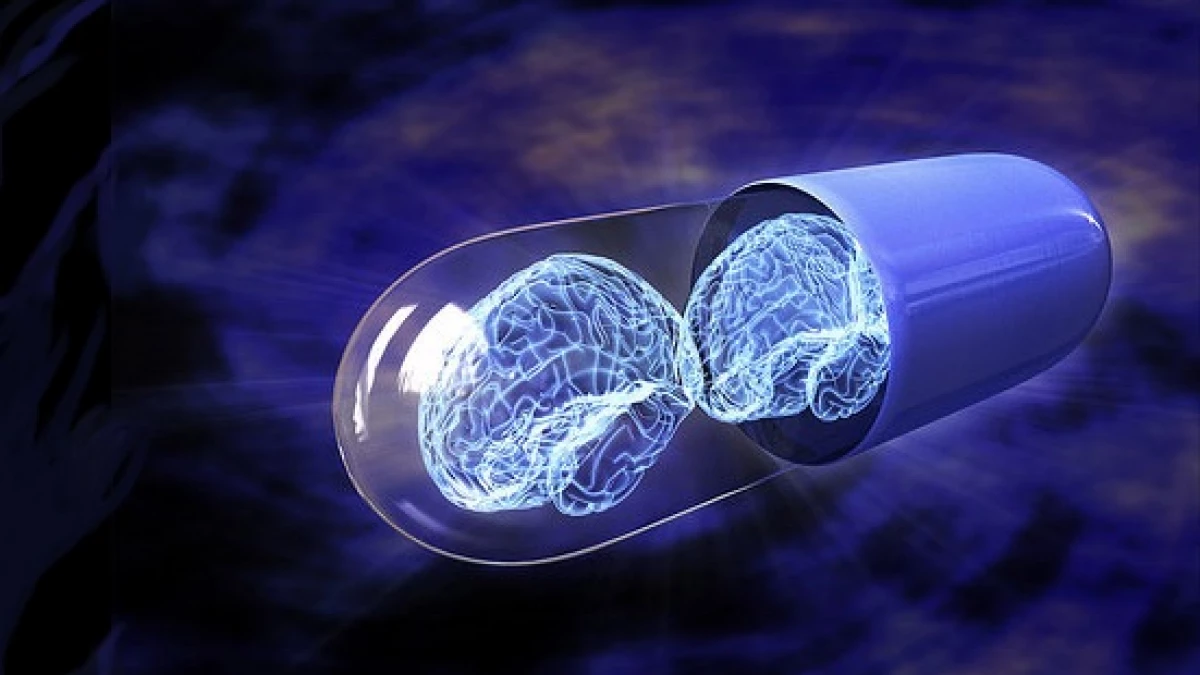Son las 22:01 y estoy tumbada mirando al techo. El camisón de seda roza mi piel al compás de cada respiración; siento cómo la tela acaricia mi cuerpo con una ternura que sustituye a las caricias que nunca llegan. Busco palabras para este instante, como quien tantea en la oscuridad una llave escondida. Intento ordenar las emociones que durante el día disfrazo para no perder el equilibrio, para que no me arrasen hasta hacerme huir sin mirar atrás.
Y ahí, en ese silencio nocturno, me asalta la verdad: cuánto tiempo dejamos escapar esperando que algo cambie por sí mismo, mientras nosotros permanecemos inmóviles, atrapados en una existencia que se vuelve plana, monocroma, casi asfixiante.
Muchos creen que mi mundo interior es un parque de atracciones, un estallido de luces, música y movimiento. Y sí, a veces lo es. Hasta que alguien apaga las luces. O, mejor dicho, hasta que me apagan la luz: mi alegría, mis ganas de saltar, mi manera de arder sin medida. Entonces quedo a solas conmigo, con ese inventario implacable que me recuerda cada error del día, cada palabra no dicha, cada gesto torcido. Y mientras me pasan lista un día tras otro, entiendo que no se trata solo de ser imperfecta, sino de aprender a mirarme desde la imperfección, de aceptarme, de amar mis sombras, ya que la oscuridad también forma parte de la vida, una vida que intento sostener. Porque quizás, solo cuando reconozco mis grietas, puedo empezar a encender de nuevo mi propia luz, alejándome de todo aquello que hace tambalear mi circo de bombillas de colores.
La vida es efímera, tan frágil, que basta un segundo para que todo se tambalee. Y sin embargo, dejamos que se nos llene de ruidos innecesarios: las voces ajenas que dictan cómo deberíamos vivir, los problemas diminutos que inflamos hasta volverlos montañas, las expectativas que cargamos como si fueran nuestras cuando en realidad son herencias ajenas. Entre tanto ruido, olvidamos lo esencial: lo que enciende el fuego interno, lo que calma el alma, lo que nos recuerda que seguimos vivos.
Estamos aquí para algo más que sobrevivir. Estamos para dar sentido a cada latido, para cuidar lo que amamos con la delicadeza de quien sabe que nada es eterno, para crear lo que una vez soñamos y dejamos dormir bajo el polvo de la rutina. Cada vez que eliges enfocar tu energía en lo verdaderamente importante, lo superficial se deshace, pierde fuerza, se vuelve humo. Y en ese instante de claridad, comienza a revelarse la única felicidad que merece la pena.
Los hábitos, sí, nos sostienen. Son muros que nos dan estructura. Pero si no abrimos los ojos, esos mismos muros pueden convertirse en barrotes invisibles. Caminamos en círculos, obedientes a rutinas que nunca cuestionamos, hasta que olvidamos preguntarnos si de verdad nos llevan al lugar que deseamos. Tal vez, muy dentro de ti, sientas el susurro de que tu vida podría ser otra. Más ligera, más auténtica. Pero el hábito te encierra y no sabes por dónde empezar a romper la jaula.
Ahí entra la distancia: dar un paso atrás y mirarte como si fueras espectador de tu propia historia. Pregúntate: ¿qué le dirías a alguien en tu lugar? Desde afuera, todo parece más simple, porque la costumbre no nubla la mirada. Y cuando te atreves a aplicar esa misma perspectiva a tu propia vida, descubres que sí hay salida, que siempre hay algo que ajustar, soltar o rescatar.
El cambio no siempre exige incendiar tu mundo. A veces es tan sencillo como rescatar un sueño que habías enterrado, reinventar el modo en que despiertas cada mañana o atreverte a cruzar los límites de la comodidad que tú mismo construiste. No se trata de tirar abajo todo lo que tienes, sino de preguntarte con crudeza: ¿este camino me conduce al lugar donde quiero estar?
La vida no ofrece garantías, ni caminos fáciles. Pero siempre ofrece una opción: la de dar un paso más hacia lo que te inspira. Aunque tiemble, aunque duela, aunque no sepas qué habrá después.
Todo empieza con un acto íntimo, casi rebelde: cuestionar lo que dabas por seguro y atreverte a no postergar tu vida.
Todo empieza y acaba ahora…