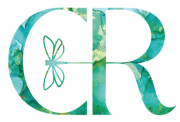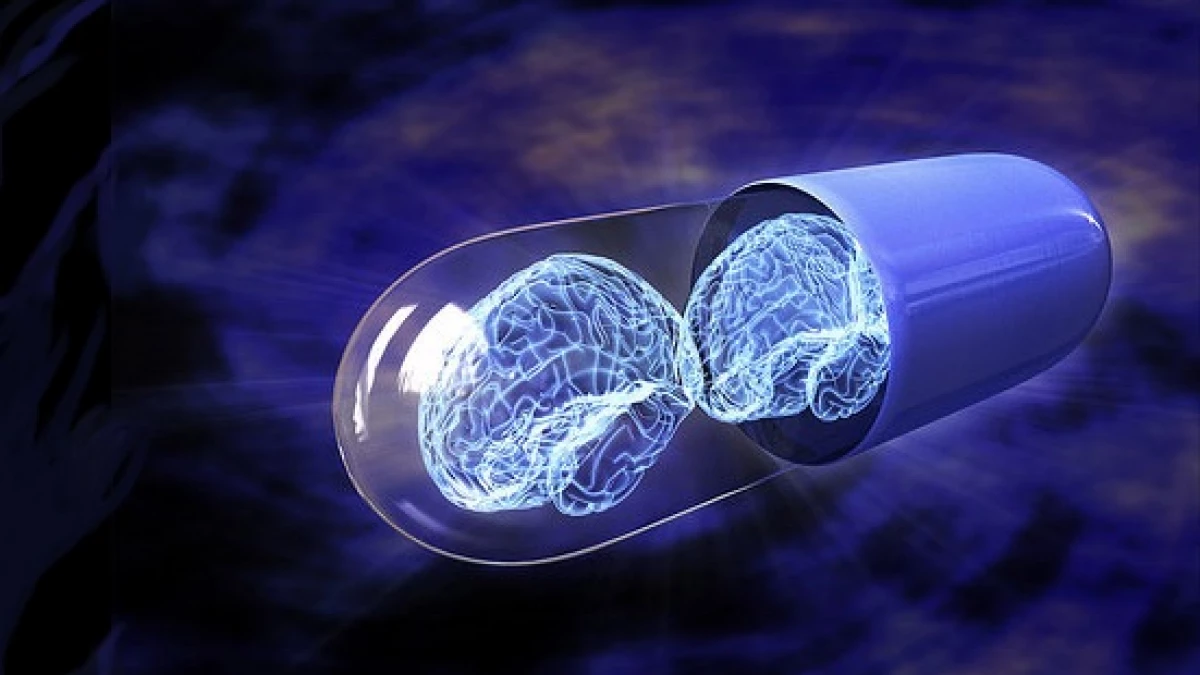Esa frase me atraviesa como una llave que abre habitaciones olvidadas dentro de mí.
La repito en silencio cuando alguien me hiere,
cuando sus palabras buscan mi rendición,
y yo, en lugar de defenderme, me quedo quieta,
escuchando el eco de su vacío.
Porque he aprendido —a fuerza de dolor disfrazado—
que quien lanza cuchillos desde la lengua
esconde tormentas en el pecho.
Y yo, en mi absurda ternura,
siempre he querido convertir esas tormentas en jardín.
Me he mentido tantas veces.
Con una destreza casi impecable.
He cerrado los ojos para no ver la verdad
y he llamado “amor” a lo que apenas era presencia.
He fingido tanto,
que la oscuridad en mi historia no era una amenaza,
sino un conejito encantador al que vestí de amor
y ofrecí cobijo.
He tenido la capacidad titánica de soportar lo que duele,
de maquillar las grietas del alma con sonrisas aprendidas.
De vestirme bonita para una guerra que nunca fue mía.
De hacer hogar en corazones que solo ofrecían ruinas.
Tal vez me acostumbré demasiado a sufrir.
Tal vez la necesidad de un amor único y absoluto
me hizo fabricar un mundo que solo existe en mí.
Un refugio de palabras dulces,
de promesas nunca dichas pero siempre esperadas.
Y así, sin darme cuenta,
me fui vaciando.
Fui perdiendo el color,
como esos viejos parques de atracciones
que aún permanecen de pie,
pero donde ya no suenan risas,
solo el chirrido nostálgico del metal oxidado.
Hoy entiendo que lo que otros dicen,
no es un reflejo de mí,
sino de lo que les desborda por dentro.
Sus heridas, su soledad, sus guerra.
Pero… yo no tengo por qué ser el campo de batalla de nadie.
Porque merezco más que ser la intérprete de dolores ajenos.
Porque ya no quiero convertir la crueldad en caricia
ni disfrazar la ausencia de amor.
Porque aunque mi corazón tenga la habilidad de inventarse para sobrevivir,
también tiene el derecho a volver a ser verdad.
A ser de nuevo esa niña e eterna sonrisa, que grita de alegría en el tiovivo de la vida